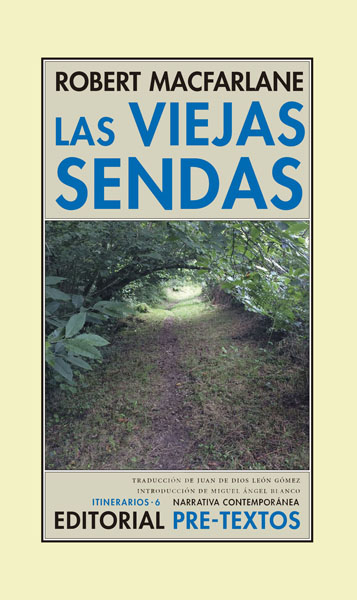
Prólogo a Las viejas sendas (The Old Ways), de Robert Macfarlane, publicado por Pre-Textos.
En la librería madrileña Altaïr, antes de que, para mi pesar, cerrara sus puertas, solía yo comprar los libros relacionados con mis intereses como artista amigo y hermano de la naturaleza. Pilar Rubio Remiro, guía de viajes literarios, siempre me tenía preparada alguna recomendación. Una de ellas fue Las montañas de la mente. Historia de una fascinación (2005), de Robert Macfarlane. En cuanto empecé a leerlo me di cuenta de que había dado con alguien junto al que podría hacer camino: un gran conocedor de la larga historia cultural en la que se inscribe la representación visual y la expresión escrita de la naturaleza pero también un observador atento a los destellos que se producen cuando nos adentramos en ella con el enfoque adecuado. Alguien capaz de ver las verdes chispas fosforescentes que arrancan las botas al subir una ladera a la luz que precede al alba, y que espía los microfenómenos, los efectos especiales a pequeña escala que se dan en las grandes montañas.
En cuanto apareció su segundo libro traducido al español, Naturaleza virgen, en 2008, me lancé a comprarlo y de nuevo me trasladó a terrenos desconocidos con ánimo conocido. Al terminarlo, tuve la necesidad de compartir con Robert mi visión de esa naturaleza virgen, condensada en los libros-caja de la Biblioteca del Bosque (hoy son 1.161), y de presentarle a mis montañas, las de la Sierra del Guadarrama, para hacer que la fascinación por las cumbres corriera en dos direcciones. A petición mía, Pilar Rubio se dirigió a Luis Magrinyà, director de la colección Trayectos (editorial Alba) en la que se habían publicado ambos libros, para que me consiguiera algún dato de contacto del autor. Muy amablemente, Luis me facilitó la dirección de correo electrónico e inmediatamente escribí a Robert. Me había hecho sentir, le dije, que su Naturaleza virgen estaba tapizada con un musgo negro que me absorbía felizmente a cada página, a cada paso.
Yo estaba entonces a punto de inaugurar la exposición Árbol caído en el Museo Lázaro Galdiano y Robert estaba rodando para la BBC la serie The Wild Places of Essex, pero me respondió enseguida, habiendo obtenido ya un primer atisbo de mi obra a través de mi página web. Difícilmente podría haber un arte más cercano a sus propias intuiciones y prácticas, afirmaba. Quería conocer la Biblioteca del Bosque, y me anunciaba que estaba empezando a planificar sus marchas por Los viejos caminos, algunas de las cuales, tal vez, podrían traerle a España, como a tantos británicos en los tiempos en que se dibujaba la imagen romántica de nuestro país. Ese título me hizo pensar, y así se lo comenté, en un libro-caja que realicé hace ya treinta años, en 1987, Senderos por la sierra del ayer, el número 140; la caja contiene piel de pino silvestre y una maqueta de madera con un perfil montañoso en la que están marcadas a fuego sendas que transcurren por el Valle de la Fuenfría. Y, a cuento de esos viajeros británicos, le mencioné algunos naturalistas y geógrafos que yo admiro, como William Bowles (1705-1780), José Macpherson (1839-1902) o Willoughby Verner, un ornitólogo que estudió en 1899 los nidos de los buitres negros en los pinares de Valsaín -al que Robert hace referencia en este libro- y le envié una fotografía del apasionado y tenaz científico encaramado a uno de esos nidos, en lo más alto de un pino, que, naturalmente, le encantó.
Habían transcurrido dos años cuando, en mayo de 2010, Robert me escribió de nuevo para comunicarme que había decidido hacer su viaje a España con intención de recorrer caminos antiguos, pero que quería evitar el Camino de Santiago porque ya dedicaba un capítulo a los peregrinajes religiosos y porque era demasiado conocido, y me pedía que le hiciera alguna sugerencia. Yo le recomendé en primer lugar el camino que él elegiría después, y del que habla aquí, la calzada romana que atraviesa la Sierra de Guadarrama y los bosques de Valsaín para llegar a Segovia, pero también le hablé del que va del Puerto de Navacerrada al Monasterio de El Paular, desde donde podría continuar hacia la Cascada del Purgatorio y los tejos milenarios del arroyo del Barondillo, así como de otra imponente vía romana, el Camín Real de la Mesa, que cruza la Cordillera Cantábrica, y del marítimo Camí de Cavalls, que circunda la isla de Menorca.
Robert propuso venir a Madrid para visitar la Biblioteca del Bosque y, desde aquí, trasladarnos a Cercedilla para iniciar juntos la travesía de la sierra. En septiembre, llegó con su mochila al aeropuerto, y le traje a mi casa, donde pasó la noche en una cama de la que (es altísimo) le sobresalían los pies. Pero antes, ese día, hicimos una salida a la naturaleza cercana, al monte de El Pardo, desde donde le mostré el perfil de la Sierra de Guadarrama que pronto iba a conocer, y le llevé a saludar a algunos árboles de marcada personalidad allí. En El Pardo aristocrático, las secuoyas rojas del jardín histórico de la Quinta del Duque del Arco, palacete del siglo XVIII, con un jardín a la francesa, transformado más tarde en residencia del presidente del gobierno con Manuel Azaña. En El Pardo popular, los olmos de Somontes casi a la orilla del Manzanares, junto a un conocido merendero; mientras comíamos defendiéndonos de las avispas (le enseñé cómo atraparlas con un vaso sobre el mantel), admiramos la grandeza de estos árboles que también en Inglaterra fueron víctimas de la terrible plaga, la grafiosis, y que, según comenta Robert en Naturaleza virgen, fueron también amados, tanto como las personas, por el gran pintor John Constable, que los retrató en diversas ocasiones. (Siento mucho comunicarte, amigo, que la plaga y las podas mal hechas acabaron hace no mucho con esos dos magníficos ejemplares que bebían del agua que baja de mis montañas).

Al atardecer, Robert visitó la Biblioteca del Bosque. Entró con regalos. Sus dos libros más recientes, dedicados, y otro de uno de los escritores más respetados por él (“a kindred spirit”), Roger Deakins: Wildwood. A Journey Through Trees. Pero me emocionó sobre todo que, como todos los mejores amigos de mi Biblioteca, trajera sin pedírselo yo un material natural preciado y precioso que podría llegar a formar parte de ella: un trozo de raíz de pino silvestre erosionada por los siglos que él había recogido en las tierras pantanosas de Rannoch Moor y del que había hablado en Naturaleza virgen, en su capítulo sobre el “Bosque”. Es una madera con forma de delfín, oscurecida por la turba, de al menos tres mil años de antigüedad, vestigio de uno de los enormes y prehistóricos bosques de coníferas que cubrieron las Highlands de Escocia. Poco después, la devolví a la vida en un libro-caja, el número 1.097, que lleva seguramente el título más largo de todos los que enuncian la Biblioteca del Bosque: El salto de una rama-delfín de un pino milenario desde las ciénagas de Rannoch Moor hasta la calzada romana del Valle de la Fuenfría.

En mi estudio, le mostré mi forma de trabajar, el proceso de elaboración de cada uno de los libros-caja. Sobre las mesas, tenía los materiales con los que estaba componiendo las obras que resultaron de mi viaje, entre abril y mayo de ese año, a los parques nacionales de Nuevo México, Utah y Colorado, y que incluí en mi última exposición, La ilusión del Lejano Oeste en el Museo Thyssen-Bornemisza. Robert se interesó por los elementos naturales depositados en las estanterías de mi estudio, algunos de los cuales germinarán en futuros libros-caja y otros funcionarán simplemente como archivo material de vivencias. Bajamos a continuación a “la cueva”, el espacio donde habita el corazón de la Biblioteca del Bosque. Hay diversas formas de adentrarse en ella y, dependiendo de quién la visite, la presento de una u otra manera. Cuando tengo en alta estima al visitante novel y confío en su sensibilidad, le pido que se someta al oráculo de la Biblioteca, el cual favorece una implicación íntima además de una gran concentración, condición básica para abrir cualquier libro. El oráculo, la extracción sucesiva de tres libros que reflejarán el pasado, el presente y el futuro del visitante, nunca falla. Y es así porque la persona busca y encuentra las conexiones en su historia personal y en sus expectativas de vida. Leen su destino.

Robert describe en este libro cómo vivió ese momento pero yo querría añadir algunas referencias o interpretaciones. Se acercó primero al muro de la derecha, donde se apilan los libros más antiguos, y eligió el número 95, La máscara de Henry Moore. Los británicos tienden a reunirse allende sus fronteras; el libro-caja del pasado reveló las raíces geográficas y culturales de Robert, y además reforzó su vinculación con las artes visuales, que, como dije antes, siempre puntean sus descripciones y análisis de los paisajes. Cambió de estantería y sacó el número 588, Zarzamora virgen. Él lo entendió como un presente amenazante, veía en las espinas de las zarzas aletas de tiburones en un mar de cera. Pero el libro era un preludio a la inminente travesía, por parte de un caminante “virgen” para ese territorio, del Valle de la Fuenfría, de donde procedían las púas de zarzas. El tercer libro nos puso ante un futuro circular: el número 818, Pizarras, espejo de los Alpes, recoge una exploración a los Alpes suizos en la que me deslumbraron los reflejos al sol de las piedras húmedas por el deshielo, como señales lumínicas que comunicaran un mensaje desde las alturas. En relación a Robert, lo entiendo como una celebración de su infatigable fascinación por las montañas, y, por estar el interior de la caja enmarcado con tiras de algas, como una orla que subraya el creciente reconocimiento al conjunto de su obra.
Finalizado el oráculo, tuvo ya libertad para sacar de sus cajas todos los libros que quiso y en ese ir y venir, abrir y cerrar, dejó su presencia impregnada en la Biblioteca, que se recarga en contacto con quienes saben verla.
Al día siguiente fuimos al encuentro de la luz limpia del Guadarrama. De camino, en coche, le fui señalando y nombrando cada montaña que se dibuja en la skyline de la sierra. Llegamos a Cercedilla por la carretera de Colmenar y nos acercamos en primer lugar al Pino de Cerro Hornillo, el mirador desde el que me gusta observar y sentir toda la cavidad del Valle de la Fuenfría. Es un pino vigía, seco pero poderoso, apoyado en el roquedo, al que dediqué un libro-caja. Tras ese primer contacto visual con el valle, descendimos para que Robert comprara en la estación pan para el camino, en el horno junto al puente romano del Molino, que forma ya parte de la calzada que íbamos a recorrer. Un puente con el ojo completamente enzarzado que habíamos vislumbrado el día anterior a través de las zarzamoras vírgenes. Iniciamos el ascenso desde otro puente, el del Descalzo en Las Dehesas, con lentitud. Ya en la calzada original, íbamos atendiendo a diversos ejemplares de tejo, a las pequeñas cascadas y también a lo más pequeño: las hormigas. Le conté que estas del Guadarrama (Formica rufa) son hormigas surrealistas, porque Luis Buñuel las hizo llevar a París en un tronco podrido para rodar la famosa escena de Un perro andaluz: las hormigas francesas, contaría después el cineasta, eran tontas y él sabía que éstas, agresivas y dinámicas, tenían unas cabezas rojas, gordas, “que saldrían muy bien en un primer plano”.
El itinerario que Robert tomó tiene una enorme relevancia, no solo natural sino también histórica. Los viejos caminos de la sierra confluyen o se entrecruzan, dibujando sobre el territorio el rastro de fatigas y de gozos. Seguiríamos la calzada romana pero a la vez estaríamos transitando el camino de Santiago y llegaríamos a la encrucijada mágica con la calzada borbónica que se produce en la Pradera de Corralillos junto al abandonado Chalé de la Fuenfría (o Chalé Peñalara), ese hito para los primeros excursionistas serranos, refugio de “alpinistas puros” y residencia de artistas desde 1928, en una posición estratégica: a una hora de la estación de Cercedilla, a media de los puertos de la Fuenfría y de la Marichiva, y a tres cuartos del Collado Ventoso. Allí nos detuvimos junto al que yo llamo desde entonces pino Macfarlane, que es uno de los más antiguos en el bosque, uno de los que sustentan la cúpula del valle. Recogí unos fragmentos mientras él contemplaba el tronco y comentaba que se trataba de un pino “con cerebros”, refiriéndose a las protuberancias en la corteza que tienen esa apariencia. Ahora está tumbado, y tengo intención de homenajearlo con un libro-caja.
Para caminar es fundamental la soledad y el silencio. Mi función como guía terminaba en ese punto. Robert también deseaba continuar solo. En una empinada cuesta que lleva ya a Siete Picos, nos despedimos, felices por el encuentro. Descendí, sin perdernos ambos de vista, mientras él descansaba un momento, tomando fuerzas para la ascensión y para perderse en los Senderos por la sierra del ayer.
Al descender, recolecté algunos materiales que habían participado de una forma especial en esta caminata compartida: unas rodajas de los pinos que se cortaron cuando se redescubrió la calzada romana original, quedando a su borde, y unas láminas de piel canela de corteza alta de pino silvestre que utilicé en el libro-caja con la rama-delfín, la cual coloqué sobre una placa de mica negra procedente de Quebec, un espejo mineral desde donde salta hacia la eternidad el viejísimo pedazo de madera cetácea.
Ya en Cambridge, Robert me escribió para contarme sobre su travesía de la sierra. Traduzco sus palabras aquí, pues creo que enriquecen lo que él narra en el correspondiente capítulo:
Un largo viaje, y he regresado a una Inglaterra gélida y empapada de lluvia (plus ça change), con recuerdos apenas verosímiles de Segovia contemplada desde las montañas, bañada en una luz dorada, de los caminos polvorientos y ardientes de la Meseta, de los buitres negros, volando alto en círculo, oportunistas, inquisitivos, a docenas… […] Caminé hacia el puerto después de separarnos, descansé un poco y luego trepé hasta la cresta de Siete Picos, donde dejé la mochila y pasé el resto del día explorando esas cúspides, y las montañas y los bosques que quedan al Este de la cordillera. Es tan increíble, allá arriba: como un jardín japonés, con esas playas de altura, de partículas de cuarzo y de granito, y los pináculos, y los bonsáis (enebros, pequeños pinos), y los buitres y las águilas rondando sobre la cabeza… Entre el primer y el segundo pico, desde el Oeste, encontré una pequeña cavidad o refugio, que probablemente conoces, y pasé allí la primera noche, tan contento. El segundo día estuve caminando despacio, descendiendo a través de los bosques de la ladera segoviana, me dejé caer hasta las piscinas (muy convenientes) y ascendí de nuevo, vi la casa de los reyes [se refería a Casarás] (destartalada), deambulé mucho y dormí en algún lugar en la zona en la que la calzada romana emerge del bosque. Me puse en marcha pronto, al día siguiente, hacia Segovia -¡qué ciudad!-, donde permanecí varias horas, y más tarde hacia el Noroeste por el Camino de Santiago. Finalmente, cuando hizo demasiado calor y me agoté suficientemente, y el cielo se puso amenazante, y mi mujer, Julia, me dejó claro que le gustaría tenerme de vuelta… puse rumbo a Madrid y desde allí a Cambridge. […] Intento ahora empezar a escribir las notas sobre los días españoles. Mis recuerdos más perdurables serán los de la Biblioteca del Bosque, de los pinares que parecen infinitos, del granito caldeado y de vuestra amabilidad. Me topé en el sendero con una gran pluma de ala de buitre, de cerca de 80 cm, en la vecindad de Segovia, que hace pareja con la pluma de arrendajo, inductora-de-visiones-buñuelescas-de-ojos-rajados, que encontramos en la ladera de Cercedilla.
¡La comida que me preparasteis estaba buenísima! Sobre todo el lomo. Muchas gracias.
Sobre tu linterna… Te la devolvería, por supuesto, solo que… no funciona, y nunca funcionó. ¡Sin problema! Sencillamente, me echaba a dormir cuando oscurecía y me levantaba con la primera luz.
De verdad espero que mantengamos el contacto, y que nuestros caminos vuelvan a cruzarse.
En los años siguientes, Robert y yo no nos hemos vuelto a ver, pero sí nos hemos escrito y hemos intercambiado nuestras publicaciones; la última que me mandó fue Landmarks, sobre la toponimia del paisaje británico. Es un orgullo para mí poder presentar su nuevo libro, enlazando estos fragmentos de vida y de amistad. Sé que nuestros caminos se encontrarán de nuevo. Ahora mismo él está preparando su nueva aventura, Underland, sobre las cuevas (reales e imaginarias), y yo, a la par, estoy trabajando en un nuevo proyecto expositivo, Cuevas, sobre mis viajes al centro de la tierra. Ya he dirigido su atención hacia el arte rupestre del Cantábrico y le he interesado por las minas de Lapis specularis de Cuenca. Me da que, de una u otra forma, al igual que subimos una montaña vamos a bajar juntos alguna sima.

